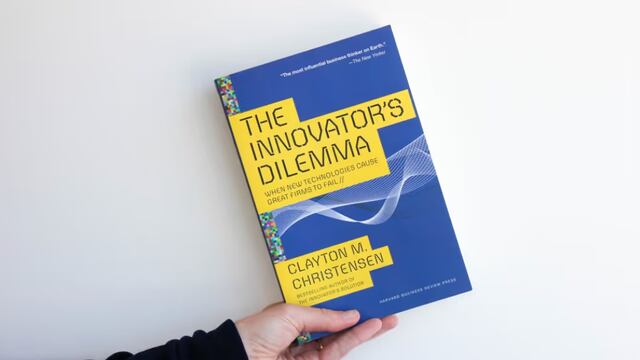Clayton M. Christensen transformó la forma en que muchos líderes empresariales, académicos y emprendedores analizaron la dinámica de los cambios del mercado y la competencia. Su contribución más influyente fue la “teoría de la innovación disruptiva”.
La disrupción no proviene, necesariamente, de tecnologías revolucionarias o inventos radicales. Es un proceso mediante el cual un producto o servicio comienza en la base —al ser más simple, más asequible y más accesible que las ofertas existentes— y luego asciende incesantemente en el mercado, desplazando finalmente a los competidores establecidos.
¿Cuáles son los criterios clave de la innovación disruptiva?
- Segmentos desatendidos: Los nuevos competidores disruptivos inicialmente atienden a grupos de clientes que los operadores tradicionales ignoran, porque estos segmentos son menos rentables o se consideran insignificantes.
- Menor rendimiento inicial: Los productos disruptivos tienen un rendimiento inferior al esperado en las métricas tradicionales, pero ofrecen nuevas ventajas como un menor costo o una mayor comodidad.
- Nueva trayectoria de rendimiento: Con el tiempo, las empresas disruptivas mejoran sus ofertas y empiezan a atraer al público, superando finalmente a las ya establecidas.
- Innovación en el modelo de negocio: La disrupción está impulsada no sólo por la tecnología, sino por nuevos modelos de negocio que hacen que los productos o servicios sean más accesibles y asequibles.
“The Innovator’s Dilemma” (1997), de Clayton M. Christensen, es ampliamente considerado uno de los libros de negocios más influyentes. Explora por qué algunas de las grandes empresas exitosas no logran adaptarse ante la innovación disruptiva. Suelen estar tan centradas en atender a sus clientes más exigentes y rentables que pasan por alto a los nuevos participantes que se dirigen a segmentos menos rentables o emergentes.
Estas empresas consolidadas se ven limitadas por sus redes de valor y modelos de negocio existentes, lo que les dificulta impulsar innovaciones disruptivas que inicialmente ofrecen márgenes más bajos y rentabilidades inciertas.
Yo creo que los principios de Christensen, en particular los relativos a la rigidez estructural, la ceguera estratégica y la infravaloración de las tendencias emergentes, tienen profundas implicaciones en el mundo de la política y el gobierno. Podrían ayudar a los líderes a anticipar el cambio, diseñar mejores instituciones y responder a las necesidades de los ciudadanos con mayor eficacia.
El libro de Christensen no fue escrito para presidentes, gobernadores ni alcaldes, pero bien podría haberlo sido. Las fuerzas de la disrupción ya no se limitan a las empresas. La tecnología, la demografía, el cambio climático y las expectativas ciudadanas están transformando lo que los gobiernos deben hacer y cómo deben actuar.
Al aplicar las ideas de Christensen, los líderes políticos pueden evitar la trampa de la complacencia, abrir espacio para la experimentación y construir instituciones no sólo para las necesidades de hoy, sino también para las posibilidades del futuro.
- El dilema del innovador en el sector público.
Christensen define el “dilema del innovador” como la situación en que las mismas estrategias que conducen al éxito —escuchar a los clientes existentes, priorizar las actividades rentables y apegarse a procesos probados— ciegan a las organizaciones ante las amenazas disruptivas.
En el contexto político y gubernamental, los mecanismos que garantizan la estabilidad, la tradición y la continuidad burocrática también pueden obstaculizar la reforma, la capacidad de respuesta y la innovación.
Así como las corporaciones se vuelven prisioneras de sus modelos de negocio, los gobiernos pueden volverse prisioneros de sus acuerdos institucionales, incentivos electorales, restricciones presupuestarias y sistemas heredados.
Los gobiernos de hoy se enfrentan a la misma trampa que las empresas exitosas: están organizados para hacer frente a los problemas de ayer, no para las necesidades de mañana.
- La disrupción comienza en los márgenes.
En los negocios, las innovaciones disruptivas comienzan por atender a los mercados de bajo costo, o a los nuevos, que las empresas establecidas ignoran. En política, los nuevos movimientos, demandas ciudadanas o tecnologías surgen en la periferia, al margen de las políticas dominantes o de las agendas de los partidos.
El “presupuesto participativo” surgió en Porto Alegre, Brasil, como un experimento democrático de base. Inicialmente fue rechazado por las autoridades centrales, pero posteriormente fue adoptado globalmente como modelo de participación ciudadana directa.
La lección es que los sistemas políticos deben analizar la periferia en busca de innovaciones en gobernanza y prestación de servicios públicos, e integrarlas antes de que el descontento se agrave o los movimientos se radicalicen.
- Escuchar sólo a los electores existentes puede ser limitante.
Las empresas del modelo de Christensen se centran en los clientes actuales y pasan por alto los mercados emergentes. De igual manera, los funcionarios electos y las burocracias responden de forma exagerada a electorados vocales, organizados o adinerados, ignorando a las poblaciones marginadas o futuras (jóvenes).
La lección es que los gobiernos deben equilibrar la capacidad de respuesta a corto plazo con la previsión a largo plazo, utilizando herramientas como paneles de previsión ciudadana, asambleas juveniles y métricas orientadas al futuro.
- Rutinas burocráticas como restricciones estructurales.
Christensen argumenta que los procesos, la cultura y los valores de una organización son difíciles de cambiar. En el gobierno, la inercia burocrática, las normas de la función pública y los silos actúan como fuertes restricciones a la innovación.
Por ejemplo, la transformación digital en el gobierno se estanca debido a procesos de contratación obsoletos y culturas de aversión al riesgo. Deberían crear “sandboxes de innovación”, un entorno seguro y controlado donde se pueden realizar pruebas y experimentos de nuevas tecnologías, servicios o modelos sin afectar a los usuarios.
- Partidos políticos en el poder se enfrentan al dilema.
Los partidos políticos tradicionales pierden terreno ante movimientos “disruptivos” (nuevos partidos, independientes u organizaciones nativas digitales) que operan con una lógica diferente. En muchas democracias, los movimientos populistas o marginales aprovechan nuevas herramientas y mensajes para desafiar la política del “establishment”.
La lección es que se deben reestructurar los partidos, experimentar con nuevas formas de participación y adoptar enfoques más ágiles e interconectados.
- Los servicios públicos son vulnerables a la disrupción tecnológica.
La disrupción no se limita a la política electoral. Los servicios públicos (educación, salud, transporte) se enfrentan a la disrupción digital causada por plataformas, aplicaciones y alternativas diseñadas por la ciudadanía.
Las plataformas educativas como Khan Academy o Coursera desafían la educación pública tradicional al ofrecer aprendizaje gratuito, escalable y personalizado. Los gobiernos deberían asociarse con los disruptores en lugar de resistirse a ellos, reformando los modelos de prestación de servicios para incorporar diseño y tecnología centrados en la ciudadanía.
- Prescripciones para la innovación en el gobierno.
a) Unidades separadas para la innovación disruptiva.
Así como las empresas necesitan equipos autónomos para explorar ideas disruptivas, los gobiernos pueden crear “laboratorios” o “fuerzas de tarea” ágiles e intersectoriales para pilotar innovaciones.
b) Medir el impacto de forma diferente.
Las ideas disruptivas tienen un rendimiento inferior al esperado en las métricas tradicionales. En el gobierno, las nuevas políticas o los servicios experimentales pueden no parecer “eficientes” a primera vista, pero podrían ofrecer un valor más amplio a largo plazo.
La recomendación sería utilizar marcos de evaluación adaptativos, circuitos de retroalimentación ciudadana y resultados a largo plazo en lugar de resultados a corto plazo o cumplimiento presupuestario.
c) Humildad y adaptabilidad institucional.
El trabajo de Christensen enseña que el éxito es temporal cuando no hay renovación. Las instituciones públicas necesitan crear mecanismos de autocorrección (cláusulas de caducidad, periodos de revisión, auditorías ciudadanas) para mantenerse relevantes.
- Caso práctico: Estonia como disruptor del sector público.
Estonia, con el “gobierno más digital del mundo”, demuestra cómo la adopción de la disrupción puede funcionar en la práctica. En lugar de digitalizar los procesos existentes en papel, rediseñó los servicios públicos desde cero, creando identidades digitales seguras, voto electrónico, residencia electrónica y burocracias totalmente en línea.
- Obstáculos para la aplicación del modelo de Christensen en el gobierno.
Si bien muchos principios son aplicables, los gobiernos difieren de las empresas en aspectos críticos:
a) La rendición de cuentas y la transparencia limitan la asunción de riesgos.
b) Los ciclos electorales desalientan la experimentación a largo plazo.
c) La resistencia pública al cambio puede ser mayor debido a problemas de valores, equidad o confianza.
Sin embargo, reconocer el dilema es el primer paso para resolverlo. Los gobiernos pueden adoptar un enfoque dual, manteniendo los servicios básicos mientras exploran nuevos modelos mediante estructuras separadas.
- Hacia una gobernanza preparada para la disrupción.
En el siglo XXI, donde el cambio tecnológico se acelera y las industrias se transforman constantemente, las ideas de Christensen son más pertinentes que nunca para el sector público. El auge de la inteligencia artificial en la prestación de servicios, la transición hacia una participación ciudadana digital, la aparición de tecnologías para ciudades inteligentes e incluso nuevos modelos de colaboración público-privada demuestran los principios de la innovación disruptiva en acción.
Los gobiernos que ignoran las sutiles señales de disrupción, aferrándose a sus procesos más consolidados y a las innovaciones sostenibles, corren el riesgo de volverse irrelevantes o de no satisfacer las necesidades cambiantes de sus ciudadanos.